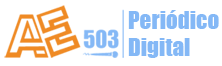Rigoberto Retana es un hombre que aprendió a caminar descalzo entre la pobreza y a levantarse con fe frente a la adversidad. Sentado en una banca de madera, con un termo de café en mano y la mirada fija en una montaña de tierra que hoy vende para construir caminos y casas, recuerda a su hijo José —su compañero de sueños y trabajo—, a quien la vida le arrebató demasiado pronto. Entre la soledad, la nostalgia y la gratitud, Rigoberto comparte su historia: la de un niño que se calzó hasta los once años, llegó a ser ingeniero, volvió al campo y, en medio de pérdidas dolorosas, sigue firme porque descubrió que la tierra no solo se vende, también se siembra… y su mayor cosecha ha sido la fe.
Por Julio Rodríguez, Periodista
Rigoberto Retana se acomoda en una rústica banca de madera. Del termo metálico que carga desde casa sirve café humeante, y mientras lo bebe, su mirada se pierde en un horizonte de recuerdos. Ahí, entre las montañas y el silencio, se le aparece la figura de su hijo José, quien ganó la paz eterna tras una dura batalla contra un cáncer implacable.
Es aquí donde conversamos. Sentados frente a frente, fijamos la mirada en una montaña de tierra que se yergue imponente en la finca. Esa tierra se vende para levantar casas, abrir caminos o cimentar proyectos de otros; y mientras la observamos, parece hablarnos también de él mismo: de cómo se ha levantado en medio de la soledad, cómo se deja moldear por las manos de la vida, y cómo, aún desgastado por la dureza de los años, permanece firme gracias a la bendición de Dios que lo mantiene luchando.

“Le he tenido que hacer huevos”, dice con voz firme y quebrada a la vez. La frase no es vulgaridad, sino un retrato honesto de su espíritu: la mezcla de coraje, dolor y amor que lo sostiene desde la partida de uno de sus dos hijos. Ese vacío lo intenta llenar abrazando la vida que dejaron sus nietos, herencia viva de José.
Los ojos de Rigoberto brillan de nostalgia, no solo por el recuerdo de su muchacho, sino también porque, en esa banca, regresan a su mente los rostros de otros seres queridos que partieron demasiado pronto. Su papá, su mamá, su esposa y su hijo José. Son memorias que lo devuelven a la infancia marcada por la pobreza, a esos años en los que sobrevivir era un arte aprendido a fuerza de carencias.
“Me calcé hasta los once años”, confiesa sin pena, con un orgullo que desnuda la dureza de su niñez en un cantón perdido de San Lorenzo, Ahuachapán. Allí crecieron él y sus hermanos bajo el techo humilde de dos padres sin mayor escuela, pero con una visión clara: la educación sería el camino para escapar de la miseria.
«Caminar más de 10 kilómetros descalzos con mi hermano, porque nos quitabamos los zapatos para no enlodarlos, era una aventura de niños, pero al mismo un reflejo de cuidar lo poco que nuestros padres compraban con sacrificios» dibuja sus primeros años de estudios en el campo y luego en la capital donde «dormía en cuarto pequeño y muchas carencias, pero que era el orgullo de su familia, pues se formaba en la Universidad».
Un día, aquel muchacho de pies descalzos viajó hasta San Salvador. Se matriculó en el recién fundado Instituto Técnico Industrial (ITI), donde se graduó antes de dar otro salto a la Universidad de El Salvador, de donde salió convertido en ingeniero eléctrico. La vida lo llevó a trabajar en la antigua Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL), a viajar a España para especializarse en redes telefónicas… y, finalmente, a dar un giro radical: dejar la institución para regresar al campo, a una manzana de tierra heredada por su padre.

Esa pequeña propiedad con el tiempo se hizo grande, la trabajó con denuedo y fe hasta que llegò el dia que compró una finca de cafetales donde antes cortaba como jornalero y que ahora le pertenecen, recuerda cómo fue su hijo quien lo animó a adquirir esta finca. Juntos soñaron y trabajaron para convertirla en un lugar fértil, símbolo de la esperanza sembrada en cada surco.
Otra iniciativa de su finado hijo fue una montaña de tierra útil para la construcción, donde hoy sentado en una rústica banca, supervisando los caminos que entran a cargar tierra y se sirve otro cafe que cosecha en su finca allá por San Lorenzo, con los ojos inundados de alegría, murmura con un dejo de tristeza y entre sollozos “Me hubiese gustado que estuviera aquí”. Y añade, con una fe que parece levantarlo por dentro: “Le hago huevos al dolor y la tristeza. Estoy en paz con Dios, porque me lo prestó 39 años y fuimos felices”.
La serenidad de Retana – como le dicen la mayoría de sus amigos a Rigoberto – no nace de la resignación, sino de la fe. Siempre ha creído que las debilidades y las escaseces humanas encuentran sentido cuando se ponen en manos del Señor Jesús. Su vida es testimonio de que, aunque los momentos difíciles lleguen, la voluntad de Dios abre caminos de esperanza.
Por eso, Rigoberto no solo vende tierra o siembra café : también ha sembrado fe. Su labor en la Fraternidad de Hombres de Negocios del Evangelio Completo lo ha convertido en testigo vivo del poder de Dios para transformar vidas. Allí ha compartido sus recursos e historia con hombres, mujeres y jóvenes, recordándoles que, más allá de las pérdidas, siempre hay una razón para seguir creyendo y levantarse una vez más con fe y actitud frente a la adversidad que la vida no dejará de retar a los creen que la ultima palabra la tiene Dios.