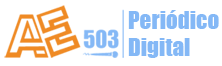Cayó, se levantó y aprendió a vivir con el timón en otras manos. Irrevocable: una crónica de fe sin maquillaje, recaídas y restauración. Lee la historia completa y descubre cómo se cambia de rumbo en plena tormenta.
Por Julio Rodríguez / Periodista
“Ningún viento le es favorable para el que navega sin rumbo.”
— Séneca
Se había echado tanto alcohol y droga al cuerpo que, si su vida fuese un barco, navegaba a la deriva: sin capitán, sin cartas de ruta y con un puñado de puertos probables—el hospital, el psiquiátrico, la cárcel o el cementerio. Hundirse parecía más verosímil que atracar a salvo en puerto seguro.
Nadie en su sano juicio apostaba por él. Aquella madrugada, un taxista—de esos que rara vez levantan a alguien en evidente estado de ebriedad o drogadicción—se detuvo por compasión.
—¡Bien jodido! —murmuró el conductor.
—Ni me lo mencione… llevo tres días consumiendo —balbuceó el hombre, y se dejó caer a dormir en el asiento trasero.
Al llegar a casa, como tantas veces, la esposa salió a pagar. El chofer, antes de irse, dejó una frase que él había oído otras miles de veces: “Trate de buscar ayuda en el Señor Jesús”. Aquella noche, el taxista fue un ángel de paso. El hombre tenía un cargo de dirección en una institución del Estado; pero esa madrugada nadie habría imaginado al funcionario de traje bajo aquel despojo humano.
Ella lo condujo a la habitación en silencio. No había palabras que explicaran el dolor, la decepción, la desesperanza de quien mira hundirse—día tras día—al hombre detallista y tierno del que se enamoró: el padre responsable convertido en un náufrago de su propio mar de adicciones. Corría diciembre de 1999. El siglo XX agonizaba.
El 23 de diciembre no lo extrañaron en la oficina, pese a ser el jefe: no llegó; se lo tragó la calle y el consumo. Esa misma noche de vísperas de navidad, lloró amargamente sobre una acera. Unos amigos lo llevaron a una reunión cristocéntrica y, dos meses después—febrero de 2000—confesó a Jesús como Señor de su vida. Por un tiempo todo cambió… y luego, extrañamente, fue peor.
Cristiano confeso y combatiente contra sus infiernos, volvió a caer: cocaína y alcohol. Aun asistiendo a la iglesia, sirviendo y rompiendo en llanto ante mensajes que lo desnudaban, la nave se vino a pique. Para 2004, su fe se agrietaba en mil pedazos, el barco perdió totalmente el rumbo. En noches frías y solitarias, trataba de juntar, como madera a la deriva, pequeños trozos de esperanza. En esas orillas, el carpintero de Nazaret se arrodillaba a su lado: lo sostenía, lo animaba, no lo dejaba solo.
Hubo jornadas en que pidió en las calles, comió desperdicios, deambuló casi desnudo y consumió por varios días seguidos. De pronto se recomponía, llegaba de traje a la oficina y el mundo parecía normal. Nadie explicaba cómo seguía en el puesto que había subido y bajado por una década (1993–2004).
A finales de 2004, el viento sopló en contra: le anunciaron que no habría renovación de contrato. El océano de su vida experimentaba la tormenta perfecta, una mujer al límite, cuatro hijos varones batallando por sus propias vidas, el estigma a cuestas—“es un drogadicto y alcohólico”—y los viejos puertos del dolor aguardando. Así lo recibió 2005: nada de “feliz año nuevo”.
Otra vez, nadie apostaba por él, solo Jesús, aquel al que una vez había aceptado como su Señor y Salvador, pero lo había relegado por los tiempos de locas recaídas. Esa pequeña luz sería la diferencia que podría reescribir el mapa, reescribir una nueva hoja de ruta.
“Porque yo sé los planes que tengo para ustedes…
planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza.”
— Jeremías 29:11
El barco ya había tocado fondo, estaba hundido. Un mes y trece días sin empleo, habían transcurrido cuando uno de sus hijos lo inscribió en un retiro espiritual; un amigo gestionó que no pagara. Cinco años habían pasado desde aquella declaración de fe. Entre 2000 y 2005 la vida fue un sube y baja: templo, familia, trabajo… y luego la calle, la droga, el alcohol. Travesías en calma seguidas de tormentas capaces de partir en pedazos un barco, con el suyo solo quedaban vestigios.
El viernes 11 de febrero de 2005, sentado en las gradas de la humilde casa de su madre—en realidad, su abuela, quien lo crió desde los seis años—, escuchó su muchacho de 16 años, su hijo, un moreno y entusiasta:
—¡Papi, es hora! Ya conseguimos que no te cobren. Te llevan sin pagar al retiro.
Aquel hijo, a quien crió solo desde los siete meses hasta los cuatro años, ahora lo cargaba en hombros para devolverlo al mar abierto.
En el lugar, una fila de hombres con rostros rotos: sonrisas que eran muecas, almas quebradas, sueños en astillas. Dos batallones de marineros, náufragos de la vida con un sinfín de problemas subieron a los buses, cual si fueran lanchas salvavidas. Las familias despedían con lágrimas lo que consideraban el último intento, el último cartucho o acaso la última esperanza de ver sus hombres restaurados, rescatados de morir ahogados.
El muchacho, al agitar la mano, pensaba en sus hermanos mayores, ya perdidos en vicios, en el menor que se quedaba sin padre, en la mujer cansada de orar, y en ese hombre que lo llevó a la escuela de la mano y hoy se ahogaba. En esa tarde de verano, la esperanza volvió a asomar desde el fondo.
La noche del domingo 13 regresaron. Los buses—lanchas salvavidas cargadas de migrantes a una vida nueva—atracaron de vuelta. Hubo abrazos, lágrimas, cantos. El verdadero encuentro con el Jesús de la montaña recién comenzaba.
La fiesta terminó y cada uno volvió a su realidad: cuartos solos, deudas, desempleo por causa de la adicción, tratamientos médicos, violencias heredadas, depresiones. Pero había una diferencia: muchos regresaban con fe y con la determinación de otra actitud. El capitán había tomado el timón.
El lunes 14 desayunaban en casa cuando sonó el teléfono.
—Te llama la doctora —avisó la madre.
En el silencio que siguió, algo pareció susurrar: “Ahora empiezan mis planes contigo”. Menos de 24 horas después de entregar el timón, llegó el primer milagro, el barco comenzaba a enrumbarse
“…al que me sirva, mi Padre lo honrará.”
— Juan 12:26
El martes 15 de febrero de 2005, la funcionaria—italiana, ojos verdes, temple de acero, naturalizada salvadoreña y electa por tres cuartas partes de la Asamblea—lo miró a los ojos:
—A partir de hoy, vuelve a ser jefe de departamento.
No había otro nombre para eso. Una segunda oportunidad llamada milagro. Volvió con energía renovada. La funcionaria sostuvo su confianza pese a murmullos y reproches. Todo marchó viento en popa… durante tres meses.
Pero el viernes 6 de mayo, en un abrir y cerrar de ojos, recayó. Fue solo un día, suficiente para despedirse de once años de trabajo: no habría terceras oportunidades. Los ojos verdes de la doctora se hicieron trizas; los de él también.
—No se preocupe —dijo con voz serena—. El Señor ha decidido ya no usar ángeles como usted. Tomó mi caso en sus manos.
Guardó sus cosas. “El chele”, uno de sus subordinados y compañero de trabajo, le dio ánimos y lo despidió a la entrada de la institución.
—La primera vez me fui solo —le dijo—. Hoy Jesús va conmigo.
En las gradas, el Maestro parecía esperarlo. Le echó el brazo al hombro y caminaron en silencio. El futuro, otra vez, era incierto.
Se refugió—casi sin plan—en una iglesia, donde trabajó dos años en un pequeño canal de televisión cristiana. Luego una universidad lo llamó como gerente de comunicaciones. Más tarde, desde Casa Presidencial, le encomendaron las relaciones públicas de una institución dedicada a juventud. Después volvió a la televisión como periodista de historias sociales: gente que resiste, que ora, que actúa y que, con fe y disciplina, empuja sus propios milagros con fe y actitud.
Hasta 2015—diez años después de su reencuentro—las mareas trajeron alegrías y duelos. En el barco de su vida ya no viajan su madre, su padre, un nieto, un hijo y una esposa: todos regresaron a la Casa del Padre. Los otros hijos siguen sus rutas: servir al Señor, enfrentar sus batallas, sumar días.
Desde hace diez años—con sus luces y sombras—navega solo y ofrece al Señor sus talentos de periodista y comunicador. Ha laborado en televisión, radio, prensa y en gerencias de comunicación de instituciones relevantes en El Salvador. Escribió un libro (Sin manos a la obra) sobre fe y actitud ante la adversidad. Ayuda, cuando puede, a quienes menos tienen.
No es religioso ni denominacional ni congregacional en sus formas, pero sí agradecido. Sabe que a quien más se le perdona, más se le pide amar; donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Le parece inconcebible lo que el Señor puede hacer con cualquiera. Solo entiende del todo quien ha estado en el borde y ha visto a Dios escribir recto sobre líneas torcidas.
No existe un capítulo 29 en el libro de los Hechos, pero hombres y mujeres que han probado el milagro tratan—cada día—de ser mejores, de pelear con sus adicciones, fantasmas y demonios. Ellos siguen escribiendo esa historia: la de un Jesús de Nazaret que no se cansa de creer en el ser humano y de buscar discípulos que hablen y actúen como Él frente a los más necesitados.
Él no ha sido perfecto en estos 25 años desde aquella reunión de periodistas en una casa de San Salvador, clandestina en su fe y desbordada de esperanza. Pero cambió. Y asumió un llamado: ser periodista del Reino y portavoz de Jesús de Nazaret para contar obras de amor, justicia y libertad. Ese es su “heme aquí” convertido en vida.
(Continuará… Irrevocable Parte II, Los últimos 10 años 2015-2025)